La escritura (trans)formativa en la construcción identitaria de los pedagogos
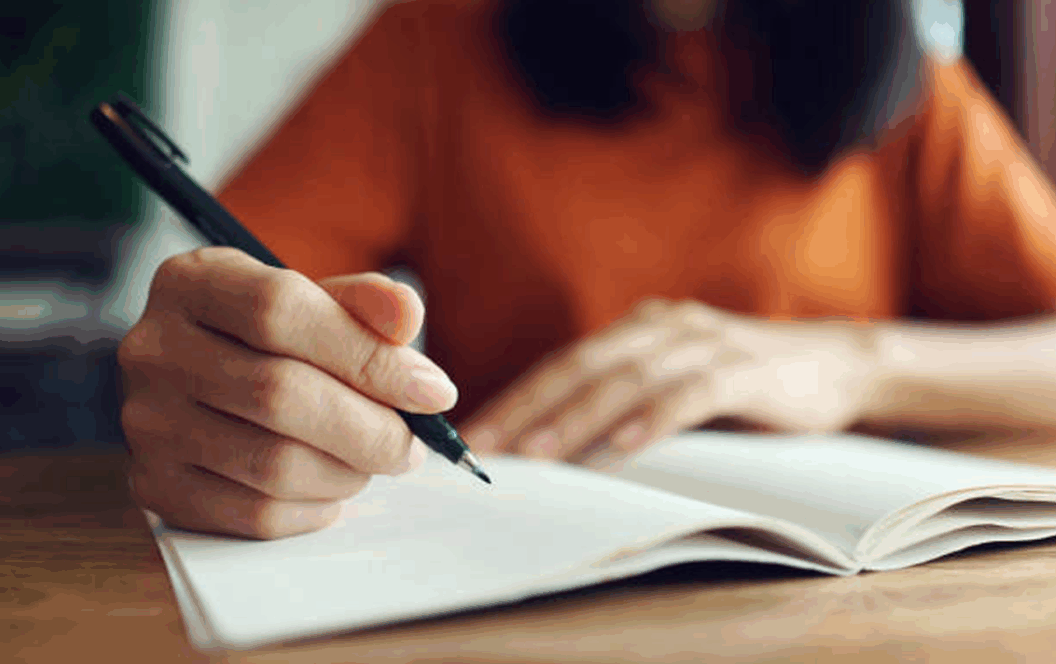
La escritura es una práctica social necesaria en los entornos de trabajo pedagógico. La autora invita a pedagogas y pedagogos a escribir espontáneamente sus reflexiones como parte de su trabajo pedagógico, pero fuera de lo regulado como obligatorio o puramente formal. Esta forma de escritura, inspirada en la “escritura de sí” de Foucault, ayuda al escritor a conocerse a sí mismo, y se convierte en un modo de construcción identitaria para los pedagogos.
“Amolengar” (Freire, 1989, n.p.). Desde el jardín de su infancia, la lectura del mundo de Paulo Freire lo condicionó a leer textos, palabras y letras específicas del contexto, encarnadas en los movimientos, los colores, otras vidas y en sí mismo. Al observar los cambios de color del mango cuando madura, todavía en el árbol; y luego, al degustarlo como veía a otros hacerlo, Paulo Freire dice que aprendió el significado del verbo “amolengar” (que podría traducirse como crecimiento y maduración). Comprendió el significado del verbo vivido desde la infancia.
Al autodenominarse educador con el verbo «amolengar», que es una palabramundo solo suya, Freire (1921-1977) me inspira a tomar conciencia (Freire, 2016) de cómo el contexto laboral afecta la construcción identitaria de los pedagogos. Escribo con la esperanza de que este impulso afecte a otros sujetos, de que esta tesis converja con los procesos de emancipación humana y transformación social de los que formamos parte.
La escritura es una práctica social necesaria en los entornos de trabajo pedagógico. Escribir es una forma de dar a conocer nuestras formas de estar presentes. No se trata de una escritura regulada por normas y burocracias. No es una escritura para competir. No una escritura restringida al cumplimiento de metas institucionales.
Se necesita una escritura respaldada por una lógica institucional de racionalidad sustantiva (Guerreiro Ramos, 1981), que confluye con el reconocimiento de la urgencia de superar los modelos de educación “bancaria”. Una escritura autoral, originada en las reacciones de los pedagogos a cómo sus obras los afectan, inquietan, forman y transforman, de acuerdo con la posible armonización entre sus dimensiones humanas y sus interacciones. Una escritura creativa que acoja e inspire, en lugar de cansar.
Al hablar de “escritura de sí” (1), Foucault me permite pensar cómo la práctica social de la escritura puede ser (trans)formativa (Cruz, 2023), también en contextos con normas bien establecidas de funcionamiento e interacción entre sujetos.
Foucault (1992, n.p.) señala que la escritura desarrollada como una acción individual, libre de la obligación de someterse a las evaluaciones de los demás, cuando se lleva a cabo como un ejercicio, con constancia, “mitiga los peligros de la soledad; da a lo que se vio o pensó una mirada posible; el hecho de obligarse a escribir desempeña el papel de un compañero, al suscitar el respeto humano y la vergüenza”.
Y si, al final de la lectura del párrafo anterior, ha surgido la pregunta: “¿Vergüenza?”, la respuesta es: “Sí, vergüenza”. Lo explico. En el libro A coragem de ser imperfeito, Brené Brown (2016) habla sobre la vergüenza. Se trata de un sentimiento que los seres humanos tienen profundas dificultades para sobrellevar y soportar. Cuando sentimos vergüenza, se vuelve inevitable un sentimiento de incomodidad y la posibilidad de desconexión con los demás y/o con el contexto.
Consciente del peso del sentimiento de vergüenza, el sujeto tiende a realizar sistemáticamente los esfuerzos posibles para evitarlo. Entonces, Brown (2016) sugiere la postura de asumir las vulnerabilidades y realizar actitudes propositivas como una forma de hacer frente a este sentimiento, reemplazando la búsqueda (falaz) de la perfección
La escritura se convierte en (trans)formativa, cuando autoriza al escritor a conocerse a sí mismo, escribiéndose. La escritura (trans)formativa, inspirada en la “escritura de sí” de Foucault, se convierte en un modo de construcción identitaria para los pedagogos, ya que la organización e implementación del trabajo pedagógico los invita a escribir espontáneamente y les permite hacerlo como parte del trabajo, pero fuera de las líneas de lo regimentado como obligatorio.
La escritura se convierte en (trans)formativa en el ámbito sensible de la construcción identitaria de los pedagogos cuando estos sujetos con una función social bien definida escriben con la supuesta intención de reflexionar sobre cómo su trabajo diario les afecta, les preocupa, les enseña, les da forma y les modifica en su día a día. El formato de la escritura (trans)formativa es libre, coherente con las aptitudes y preferencias personales.
La esperanza también tiene que ver con perseguir, rumbo al horizonte, la utopía de que en todo contexto de acción pedagógica hay condiciones para el uso efectivo del tiempo, el espacio y el permiso para una escritura de la que no es necesario rendir cuentas dentro de una jerarquía.
Paulo Freire (1921-1977) construyó el significado de la palabra “boniteza” a partir de cómo sintió la presencia de su esposa Nita, Ana Maria Araújo Freire, en su vida. La “boniteza” es el carácter indisociable entre lo bello, lo bueno y lo ético (Freire, 2021). En los contextos de actuación de los pedagogos, su función social es atravesada por esta “boniteza” freireana. Los pedagogos organizan formas de incidir en otras vidas, dando educabilidad a las prácticas sociales que su labor engloba. Esto fomenta la transformación social.
Desde esta perspectiva, la escritura (trans)formativa potencia las condiciones de conciencia y el ejercicio de la belleza a partir de la autopercepción de los pedagogos en y para el contexto laboral. Es decir, escribir de esta manera afecta a la construcción de la identidad profesional de los pedagogos, tanto individualmente como formando parte de un colectivo.
Considerando que la identidad profesional, así como la identidad personal, es una construcción cultural que se produce a través de las interacciones, es relevante pensar en el texto como un artefacto (Silva; Hall; Woodward, 2014) de interacción social y alfabetizaciones. El modelo analítico del Circuito de Cultura de Paul du Gay et al. (1997) es una referencia para dialogar sobre el hecho de que un texto de autor, elaborado a través de la práctica social de la escritura (trans)formativa y consumido por los pedagogos en el lugar de trabajo, puede aprovechar las condiciones de pertenencia y construcción de identidad.
Cuando un pedagogo produce un texto, puntualiza y reflexiona sobre cuestiones que también preocupan a sus pares, lo que puede generar representatividad. Al compartir este texto en las dinámicas de trabajo, el autor lo sitúa en una situación de consumo: aprecio, disfrute, análisis, fomentando diálogos y otras reflexiones basadas en él y las reacciones que genera.
Tales diálogos interfieren en los procesos de toma de conciencia, regulando acciones, emociones y reacciones, interfiriendo, por lo tanto, en los modos de actuación profesional. El mismo sujeto construye identidades diversas, intercomplementarias y no fijas para sí mismo (Silva; Hall; Woodward, 2014).
Corroborando esta tesitura de significados, vuelvo a visitar los sentidos del pensamiento de Marina Colassanti (1972), cuando usa la poesía para advertir que nos hemos acostumbrado a demasiadas cosas para no sufrir. Las identidades profesionales de los pedagogos se pueden construir mientras la escritura (trans)formativa se legitima como una forma esencial de sentir, pensar y actuar (Ribeiro; Dias, 2021) en y con el trabajo pedagógico.
Por ahora, hemos profundizado los diálogos sobre el hecho de que, personal e institucionalmente, no necesitamos acostumbrarnos ni normalizar que se acostumbren a escribir solo para reportar situaciones o registrar datos, en formularios y sistemas de gestión y monitoreo.
Poder escribir para conocernos; no parece justo que nos acostumbremos a escribir solo para entregar tareas. Es posible y (trans)formativo ampliar el universo de lenguajes, formas y perspectivas de la escritura, desde la lectura del mundo. ¿Por qué no?
Edinéia Alves Cruz es doctoranda en Lingüística (PPGL/UnB), Máster en Administración (Fead MG) y especialista en Supervisión Escolar (FIJ) y Educación de Campo (UnB). Es graduada en Pedagogía (FACTU), Letras (FCJP) y Artes Visuales (Claretiano). Investigadora de los grupos de la Universidad de Brasilia, vinculados al CNPq: (Socio)Lingüística, Alfabetización Múltiple y Educación – Soleduc, Grupo de Investigación en Educación Crítica y Autoría Creativa – Gecria; y Laboratorio Interdisciplinario de Educación, Cultura y Arte – Labeca. Profesor de la SEEDF, actuando como supervisora pedagógica en la Escola Parque da Natureza de Brazlândia.
Notas
- La «escritura de sí» en Foucault designa un conjunto de prácticas reflexivas mediante las cuales los individuos registran, examinan y cuidan su propia vida con el fin de conocerse y transformarse éticamente. No se trata únicamente de la escritura autobiográfica entendida como relato coherente del yo, sino de técnicas concretas —anotaciones, cuadernos, cartas, meditaciones, ejercicios— que funcionan como instrumentos para la autobservación y la formación del sujeto (Foucault, 1992, pp. 129-160). (N. del E.).
Referencias
- BROWN, Brené (2016). A coragem de ser imperfeito. Rio de Janeiro: Sextante.
- COLASANTI, Marina (1996). Eu sei, mas não devia. Rio de Janeiro: Rocco.
- CRUZ, Edinéia Alves (2023). Construções identitárias e educação do campo no espaço-tempo da coordenação pedagógica coletiva na Escola Parque da Natureza de Brazlândia. Trabajo final de curso (Especialización en Educación del Campo) — Brasilia: Universidad de Brasilia.
- DU GAY, P. et al. (1997). Doing Cultural Studies: The Story of the Sony Walkman. Londres: Sage.
- FREIRE, Paulo (2016). Conscientização. Traducción de Tiago Leme. São Paulo: Cortez.
- FREIRE, Paulo (1989). A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. Colección Polêmicas do nosso tempo, vol. 4. São Paulo: Cortez.
- FREIRE, Ana Maria Araújo (ed.) (2011). A palavra boniteza na leitura de mundo de Paulo Freire. São Paulo: Paz e Terra.
- FOUCAULT, Michel (1992). A escrita de si. In: O que é um autor? Lisboa: Passagens.
- GUERREIRO RAMOS, A. (1981) A nova ciência das organizações – uma reconceituação da riqueza das nações. Rio de Janeiro: FGV.
- RIBEIRO, Djonatan Kaic; DIAS, Juliana de Freitas (2021). Comunidades de mudanças: abraçando mudanças de sentir, pensar e agir em pesquisa social crítica. In: DIAS, Juliana de Freitas (Org.). No espelho da linguagem: diálogos criativos e afetivos para o futuro.
- SILVA, Tomaz Tadeu da (org.); HALL, Stuart; WOODWARD, Kathryn (2014). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 15 ed. Petrópolis, RJ: Vozes.


