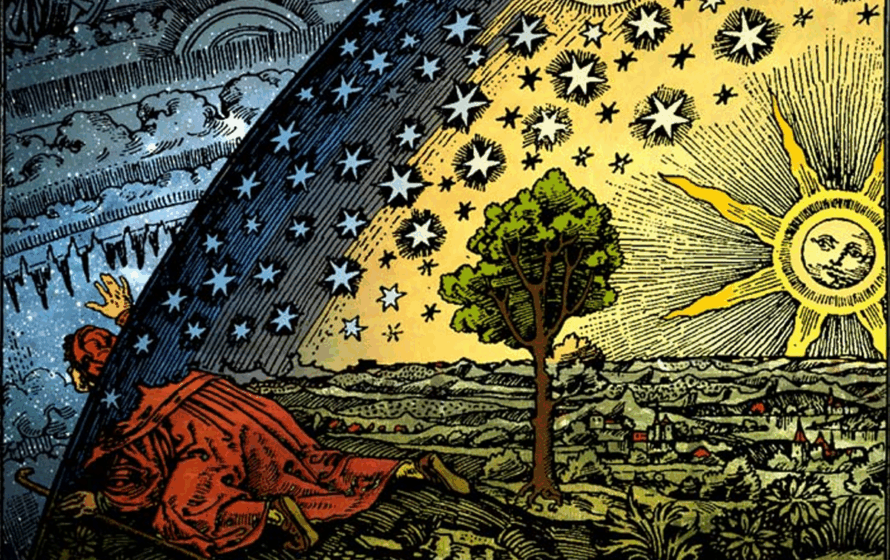La IA generativa en la enseñanza de las ciencias. Posibilidades y retos

La IA generativa puede favorecer o dificultar el aprendizaje de ciencias, dependiendo del uso. La diferencia está en el diseño, la intencionalidad pedagógica y la forma en que se integra la tecnología en el circuito cognitivo del alumno. La condición necesaria para que la IA mejore el aprendizaje es mantener a la persona como agente activo del proceso.
Un estudio científico publicado en la revista Science & Education, que analiza el impacto del uso de la IA generativa en el contexto de la educación científica, advierte que las herramientas con IA generativa pueden convertir al alumnado en sujeto pasivo, si bien, utilizadas adecuadamente, pueden potenciar el aprendizaje científico.
¿Cuándo favorece la IA el aprendizaje y cuándo lo perjudica?
Para situar el análisis, los autores presentan la teoría de la “mente extendida”, que cuestiona la visión clásica de que los procesos cognitivos ocurren únicamente en el cerebro. Según esta perspectiva, ciertas operaciones mentales pueden integrarse con herramientas externas —libretas, calculadoras, software— hasta conformar sistemas cognitivos mixtos, donde cuerpo, ambiente y artefactos participan en el proceso de cognición.
En la educación científica esto se manifiesta en la utilización de instrumental científico, recursos didácticos y programas que no solo facilitan tareas, sino que transforman la forma de pensar sobre los fenómenos naturales. La incorporación de la IA generativa —modelos capaces de producir texto, imágenes, simulaciones y soluciones complejas— amplifica, para bien o para mal, los efectos de estas herramientas en el aprendizaje.
Aunque estas inteligencias prometan velocidad, manejo de grandes volúmenes de información y personalización, también plantean el riesgo de sustituir la labor cognitiva: el alumnado solicita una solución y recibe una respuesta razonada y completa, sin necesidad de participar en los procesos de análisis, inferencia y argumentación necesarios para consolidar habilidades cognitivas.
Esa sustitución puede dar lugar a varios problemas: la incentivación de un pensamiento plano dominado por respuestas rápidas e irreflexivas; la pérdida de la experiencia de pensar por uno mismo, especialmente en un ámbito exigente como el de las ciencias, o la ilusión de habilidad y de competencia, cuando en realidad la tarea ha sido completada por la máquina. Y esto sin olvidar otros problemas asociados a la IA, como la introducción de sesgos y de errores carentes de rigor científico, aunque parezcan plausibles, lo que en contextos de ciencia puede llevar a conclusiones equivocadas o a reforzar ideas previas erróneas.
Un caso completamente distinto es cuando los artefactos cognitivos basados en la IA no son sustitutivos (realizan la tarea cognitiva en lugar del sujeto) sino complementarios (ayudan, pero la tarea podría ejecutarse por el sujeto). Veremos que en este segundo caso la IA generativa puede convertirse en un complemento valioso para el aprendizaje de las ciencias.
La IA como herramienta complementaria, no sustitutiva
El artículo destaca tres ámbitos en los que la IA, utilizada de forma complementaria, puede potenciar el aprendizaje científico:
- En primer lugar, la retroalimentación con sistemas multiagente, en los que distintos módulos de IA asumen roles especializados —generar un comentario, revisarlo críticamente, ajustar la valoración para reducir la sobrevaloración y las inferencias no justificadas— permite ofrecer al alumnado información más fiable y formativa. Asimismo, los chatbots programados para dialogar en estilo socrático pueden interpelar al alumno con preguntas sucesivas, forzar la clarificación de conceptos y promover la revisión y el refinamiento argumentativo. En estos escenarios la IA no reemplaza la escritura ni el razonamiento, sino que actúa como una guía que facilita la autoevaluación y el desarrollo del pensamiento crítico.
- En segundo lugar, la tecnología asistencial basada en la IA generativa. Este tipo de tecnología mejora las capacidades funcionales de personas con discapacidad, fomentando su autonomía y calidad de vida (por ejemplo, equipos adaptados, software de lectura de pantalla, soluciones para la movilidad o la comunicación, etc.). Al integrarse la IA en estas herramientas diseñadas para personas con discapacidad, puede hacer posible su participación en tareas científicas y académicas. Por ejemplo, sistemas que describen las imágenes en tiempo real para personas con limitaciones visuales; herramientas de transcripción y procesamiento del lenguaje para quienes tienen dificultades auditivas o de motricidad; o plataformas adaptadas para estudiantes con dislexia. En estos casos, la IA actúa como una extensión que habilita capacidades y preserva la actividad del sujeto, en lugar de suplantarla.
- En tercer lugar, la combinación de gamificación y IA generativa abre posibilidades para personalizar el aprendizaje y fomentar la participación activa. Cuando la IA se emplea para crear entornos interactivos o ejercicios adaptativos, puede facilitar la exploración de distintos puntos de vista, la práctica deliberada y la identificación de dificultades específicas, en vez de ofrecer respuestas prefabricadas. Bien utilizada, la IA mejora la motivación y ofrece andamiajes que permiten al alumno practicar y autoevaluarse.
A modo de conclusión
Del análisis anterior se derivan algunas sugerencias prácticas:
- No basta con juzgar la tecnología en abstracto, sino que hay que analizar las prácticas concretas de interacción.
- Las instituciones educativas deben fomentar aquellos usos que conviertan a la IA en complemento y no en sustituto: diseñar actividades que requieran intervención humana, exigir procesos más que productos, incorporar retroalimentación crítica y verificar la autoría y el proceso de aprendizaje.
- Conviene evitar las prohibiciones generalizadas de la tecnología que puedan perjudicar la inclusión, ya que la IA asistencial puede ser decisiva para el apoyo del alumnado con necesidades especiales. Por tanto, la respuesta adecuada no es la prohibición, sino la orientación sobre usos pedagógicos responsables y la formación docente para integrar estas herramientas de forma crítica.
La clave es, por tanto, diseñar entornos híbridos que preserven la centralidad de la actividad humana, y para ello se necesita más investigación que combine el análisis conceptual y la evidencia empírica, con el fin de explorar qué tipo de interacción y de andamiaje podrían asegurar que las herramientas de IA generativa funcionen como un complemento que potencia habilidades y competencias, en lugar de un instrumento sustitutivo que las debilita.
Referencia
- Rivera-Novoa, A., Duarte Arias, D. A. (2025). Generative Artificial Intelligence and Extended Cognition in Science Learning Contexts. Sci & Educ. https://doi.org/10.1007/s11191-025-00660-1